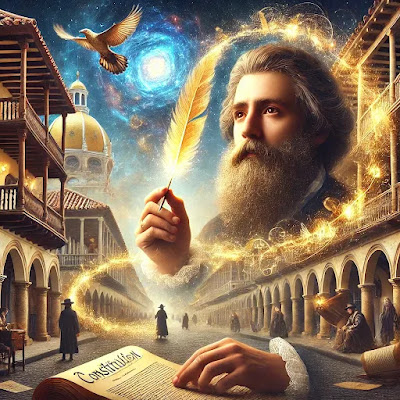Crónica
del septiembre eterno donde la fiesta se vuelve rito, y el pueblo, leyenda
Por: Jesús Heriberto Navarro S.
Transcurre la primera quincena de
septiembre de los años sesentas, con la parsimonia de los meses sabios. El tiempo,
viejo y ceremonioso, camina descalzo por las callejuelas del pueblo, mientras
el mediodía —exacto como una promesa— se parte en dos sobre la plaza. Entonces
suenan los primeros recamarazos, como tambores de guerra y júbilo, reventando
el silencio a los pies de los toriles, donde la historia respira. Las campanas,
ebrias de fiesta, se lanzan al aire en repiques de colores: unas ríen, otras
lloran de alegría. Todas suenan distinto, pero todas apuran el mismo frenesí.
El
olor a pólvora, áspero y dulce, se mete por los poros del alma y se enreda en
el ramaje del pulmón del municipio. Allí, entre sombras de tamarindos
centenarios y murmullos de bancos viejos, la pólvora se baraja con el aroma de
las flores: jazmines dormidos, claveles risueños, gardenias de abuela. Es una
fragancia que besa, que abraza, que recuerda.
Y
de pronto, como brotadas de un sueño jacarandoso, aparecen ellas: las mujeres
de mi pueblo, hermosas sin saberlo, vestidas de faralaes que flamean como
banderas al viento. Se asoman a los miradores de madera repujada —joyas de la
arquitectura que no envejece— y desde allí regalan sus sonrisas: limpias,
hondas, puras como pan recién horneado. Las balconadas tiemblan bajo su gracia,
y la plaza, vestida de eternidad, les devuelve la mirada con un suspiro de
siglos.
El
sol, ese viejo herrero del mediodía, cuelga su cobre ardiente sobre el brasero
del cielo, y va forjando sudores en la frente de los presentes. Cada rayo pesa
como un recuerdo de infancia: caluroso, vibrante, indeleble. Quema sin herir,
como el amor primero. Y mientras tanto, allá arriba, el cielo —vestido con su
mejor traje de domingo, un azul tan puro que da pudor mirarlo— se queda quieto,
como quien sabe que algo grande está por suceder. Ese azul limpio, sin una sola
nube que lo ensucie, es el prólogo del milagro.
Las chicharras
chillan con el fervor de un coro pagano, y el aire, inmóvil y espeso, se vuelve
telón de fondo para lo que viene: la apoteosis. Todo parece detenido al borde
del instante: los árboles no oscilan, las palomas se esconden, las sombras
retroceden. La plaza, expectante, contiene la respiración como si la fiesta
fuera un poema que está por recitarse. Los niños, que lo intuyen todo sin saber
nada, se aferran a la mano de sus madres, y en sus ojos brilla ese destello que
sólo se enciende cuando el alma presiente la maravilla.
Porque
en pueblos como este, donde hasta el viento tiene memoria, la fiesta no es un
evento: es una consagración.
En el
palenque de madera y alcayatas —hecho con manos de hacheros viejos y clavos que
han resistido guerras de júbilo— retumba la vida. Bajo la sombra generosa de
los almendros de hojas gruesas y los campanos de copa paternal, que desde hace
siglos respiran por la plaza y la refrescan con sus suspiros verdes, se
desgrana el sonido tibio de la banda de Marcial: un bálsamo de corcheas y redobles
que baja por los oídos como agua de río dócil.
Cada
clarinete parece contar una historia. Cada trompeta desafía al viento. Y el
bombardino, con su barriga de cobre, acompaña el pulso del corazón colectivo.
Entonces, mientras el sol cincela brillos en los filos de los machetes y el
suelo huele a tierra caliente y algarabía, centenares de almas —viejos, niños,
forasteros y herederos— clavan los ojos, como banderillas rituales, en el
centro del redondel.
Allí,
el cimarrón encrespado resopla como un dios enardecido, sacudiendo su negrura
de utrero libre. Enviste contra el polvo con furia ancestral, mientras aprieta
los músculos, las pezuñas y los bramidos. Y frente a él, sin más escudo que su
juventud y su orgullo, se planta un muchacho de piel morena, curtida por el sol
del caribe, y cabellos ensortijados que parecen rizos de tambor.
Corre
con la agilidad de los que aún no conocen el miedo, y al vuelo extiende su
manta a cuadros, no bordada en seda ni comprada en tienda de pueblo, sino
tejida en los telares de GUILLERMO —el del barrio Abajo, el de manos sabias—
con hilos de tiempo y puntadas de tradición. Aquella manta, gastada por el uso
y bendecida por las fiestas, flamea como un reto, como un conjuro, como una
bandera que separa la muerte de la gloria.
Y en
ese instante suspendido entre el rugido del toro y la respiración del pueblo,
se juega la honra, la sangre y la memoria.
La afluencia, que hace apenas un instante era un río de gritos y
abanicos, enmudece como si el tiempo se hubiera detenido a presenciar el
destino. No se oye otra cosa que los acordes de la música fiestera, esa que
huele a caña y a carnaval, a letanías de tambora y clarinete de pueblo. Son
notas viejas y tercas, trenzadas en la memoria colectiva del Caribe, que no
solo se escuchan, sino que se sienten debajo de la piel, como si salieran del
mismo corazón de la tierra.
El joven —mozo de veinte abriles, con la arrogancia dulce del que aún no
ha probado la derrota— huele a tabaco fuerte y ron casero, esa mezcla sagrada
de los valientes. Con la risa aún fresca en la boca, es sorprendido por la
furia repentina del toro de los playones, un animal grande como el miedo y
bravo como la historia. La embestida no avisa: lo alcanza de lleno, lo levanta
del suelo como un muñeco de trapo, y lo lanza al aire con tal fuerza que su
cuerpo vuela —sí, vuela— como un espantapájaros de fieltro que se sacude las
alas. Cuatro, cinco metros hacia el cielo, en un vuelo absurdo que suspende la
respiración de todos, sobre el coso de madrinas verdes, donde hasta el polvo se
santigua.
Y luego, como si el suelo mismo lo empujara de regreso, el joven se pone
en pie con la terquedad de los que se niegan a caer. Salta, cojeando, con los
huesos todavía contando las vueltas del aire. Pero sonríe. Sonríe porque está
vivo, porque la tarde, enceguecida de luz, lo ha acariciado con misericordia.
Porque el clamor del público —esa multitud que grita con la garganta del alma—
le sopla el dolor y le cura el hematoma con aplausos. Alza su mano diestra,
como quien iza una bandera de carne y hueso, y con ella proclama que la mala
suerte esta vez se quedó sin garras.
Entonces, el pueblo estalla. Grita, ríe, canta. Regresa la algarabía
como una ola que lo arrastra todo, y vuelve la música a reventar en los
metales: bombo, trompetas, clarinetes, redoblante… Un vendaval de notas que
hace crujir las simientes de la muchedumbre y levanta polvo con sabor a gloria.
El joven, ebrio de coraje y endiosado por su mocedad, recoge aplausos
como quien recoge mangos maduros en el mes de mayo. Camina hacia los palcos,
donde los espectadores lo bendicen con ojos húmedos y palabras gritadas. Les
guiña un ojo, levanta la manta, hace una reverencia torera y, con la picardía
de los que no temen a la muerte, hace alarde de maña, de temple, y de ese arte
antiguo de burlar la tragedia con una sonrisa.
De las
curtidas guaduas —negras del tiempo, bruñidas por la lluvia y el sudor del
pueblo— sólidamente ligadas por el canime que cruje al apretarse contra el
pecho, se descuelga el alma de la corraleja. Ahí están: las ataduras del Malebù
retorcido, como serpiente de sabana, o el catabrero amarrado “en barba e’
mico”, con sus nudos sabios, aprendidos de viejo a muchacho, pasados de padre a
hijo como quien hereda un secreto. Todo ha sido hervido antes, en ollas de leña
con sal y cantares, para que la cuerda no se raje y el alma tampoco.
Y de
pronto, como si el cielo escupiera el recuerdo de una borrachera antigua,
lloviznan monedas de metal y chilenas trasnochadas. Caen desde los bolsillos de
la emoción, rebotando en la madera como granizo de oro pobre. Son limosnas de
júbilo, ofrendas del gentío, pequeñas profecías metálicas que tintinean al
tocar el suelo. Cada moneda es un aplauso. Cada chilena, una carcajada que se
quedó a dormir en la garganta de algún parroquiano.
Entonces,
un grito se forma —garganta adentro— pero se ahoga antes de nacer, triturado
por el bullicio del torbellino humano que todo lo arrastra: el vendedor de
bollo limpio, el aguatero con su cántaro en el hombro, la comadre con el
abanico que narra chismes a ritmo de cumbia, los tambores que no paran. Todo
vibra, todo canta, todo suda. Y en medio de ese caos glorioso, la historia se
sigue escribiendo, no con tinta, sino con polvo, saliva y música.
¡Viva la corraleja de Sincé!
Es la exclamación de júbilo que no se gasta, aunque hayan pasado trece lustros y un puñado de eclipses. Es el eco de un grito primigenio —mitad alegría, mitad espanto— que aún resuena en los portales agrietados de la plaza, donde la vida y la muerte se dan cita cada septiembre, para ejecutar su antigua coreografía de sangre caliente y aliento tibio. Es un espectáculo consagrado por la intemperie y la costumbre, donde la valentía es un dios menor, y el coraje, su profeta. Todo ocurre entre el color del polvo y el murmullo del pueblo: una ceremonia de cuerpos y memoria, donde la sangre no se derrama, sino que florece.
Aquí,
en esta tierra de cielos inmóviles y siestas interminables, la tradición oral
no se cuenta: se respira. Son sesenta y cinco años rigurosos —y acaso más— de
historias que no caben en los libros, pero que laten en cada piedra del camino.
Tradiciones bordadas en el huso de la colonia, relatadas con ese lenguaje dulce
y exagerado con que los abuelos convierten el pasado en leyenda. Son palabras
que brotaron de boca en boca como guayacanes en abril, germinando en la
primavera perpetua de esta tierra bendita, apuntalando la justicia intangible
de esta reseña septembrina que no se escribe, se sueña.
Es la
policromía detenida del tiempo, un mural de cien años que se niega a borrarse.
Es un Sincé vanidosamente sabanero, custodio de las cenizas de sus ancestros,
guardián de una memoria que no permite olvido. Pueblo pastoril de los abuelos
—decían los viejos con voz de carrizo—, corona bucólica del paisaje tropical
donde los dioses decidieron reposar su cansancio. Aquí el toro no es bestia: es
símbolo. Representa la templanza de los hombres curtidos por el sol, la línea
delgada entre la vida que resiste y la muerte que ronda. Es la fecundidad misma
con pezuñas, la eternidad hecha músculo. La sangre que corre en el ruedo no es
dolor, sino anuncio de cosecha.
Todo
es rito. Todo es magia. Todo es misterio. La fiesta no ocurre: se manifiesta.
El espectáculo está investido de un nervio sagrado, de un temblor antiguo que
atraviesa la carne. El hombre, que es más sinceano que el alboroto de las
campanas, ejecuta su lance a la existencia con la rabia contenida de un ángel
caído, como si cada gesto fuera una súplica lanzada al cielo de los
antepasados. No es toreo: es liturgia.
Y es
septiembre —siempre septiembre— el cordón umbilical que nos ata con dulzura al
solar materno. Es la fiesta del que vuelve, del que se va pero regresa, del
hijo pródigo que no puede desprenderse del olor a jagua y a tierra mojada. Aquí
se rumia el orgullo de pertenecer al Bolívar inmenso, que se estiraba como un
sueño grande desde el pie de las murallas cartageneras hasta los cantos
indómitos de los Embera, y más allá, hasta donde el Río Sinú se deshilacha en
nostalgias.
A
decir verdad —y en estas tierras la verdad siempre tiene forma de leyenda— el
Juego de Toros no comenzó un día cualquiera, sino en el mismo instante en que
el tiempo fue refundado por el adelantado De la Torre y Miranda, quien al
trazar con su pluma de ganso las calles de Sincé, sin saberlo, ya estaba
dibujando también el primer ruedo invisible. Desde entonces, los toros no
dejaron de soñar con la plaza, y los hombres, aún sin haber nacido, ya venían
con la bravura escrita en la sangre.
Los
abuelos cuentan —con la seriedad con que se narran los milagros— que cada vez
que se cumple una centuria, la capital se estremece como si hubiera sido
mordida por una serpiente de júbilo, y desde el campanario más alto, alguien
grita con voz de trueno: “¡Oh!, y mil veces ¡Oh!, por ‘Chano’ Romero”. Porque
fue él, mitad hombre y mitad leyenda, quien descuajó la trocha con un machete
bendito por el sol y la espuma del ron, abriendo camino entre la maleza
dormida, para que el Juego de Toros pudiera emigrar con su estirpe de fiesta y
bravura, desde Sincé hasta los patios de Sincelejo, como si llevase en su
vientre una profecía.
Desde
entonces, la celebración —ese desborde de música, pólvora y sudor— se convirtió
en rito de paso, en sacramento de pueblo, en herencia que no se hereda por
testamento, sino por memoria y tambor. Las Fiestas Patronales dejaron de ser
eventos del calendario y pasaron a ser estaciones del alma, fundadas en la
devoción de los santos, pero encendidas con la pólvora de los vivos.
Así,
entre estampitas de vírgenes milagreras, caballos envueltos en el cuero de sus
monturas, clarinetes que lloran sazonadamente y guayacanes que florecen aunque
no sea su tiempo, los pueblos vecinos —desde las sabanas de Corozal hasta las
veredas dormidas del Sinú— se rinden ante el hechizo de esta fiesta que no pide
permiso, porque ya no pertenece a la historia, sino al delirio.
Trotando aparece septiembre en una yegua
Melà,
se ven Sinceanas con cara rosá;
y pa Dios que hay olor a empaná,
ya la Banda está sonando,
la recamara tronando
y el Bejuco rematando,
pa levantà la ramá.
Han caído, una por
una, las sombras largas de más de sesenta años como cayeron las hojas muertas
del tamarindo y hasta su propio tallo, y con ellas se ha ido también la
claridad ceremoniosa de la novena, que remató con la parsimonia de los siglos
la procesión de la Virgen. Quedaron atrás los rezos musitados por labios
propios y ajenos —algunos incrédulos, otros arrepentidos—, y el murmullo de
letanías que parecían subir por las cornisas de la iglesia como humo tibio de
fe heredada.
En el aire denso de
la tarde sobreviven aún los olores de la víspera: la masa frita de maíz, rellena
con la carne bendita del cerdo sacrificado al alba, cuyos chillidos todavía
rondan por los corredores como fantasmas sin cruz; la leña seca que cruje bajo
el fogón como si recordara los árboles de donde vino; el saborcillo pegajoso de
guayaba madura de los bocadillos que van de mesa en mesa como emisarios del
deleite, y ese líquido espeso, dorado y melancólico, que no es otra cosa que
miel de guarapo de panela, goteando como tiempo lento en los labios del pueblo.
Todo eso se mezcla,
se confunde y se eleva en el incienso invisible del jugo de caña recién
exprimida, fermentado apenas por el paso de las horas y servido con hielo
traído, con toda seguridad, de la nevera entumecida de Aureliano Centeno, ese
artesano del frío que sabía congelar hasta los recuerdos.
Pero la fiesta no
ha terminado: se ha escondido en la memoria agradecida de Sincé, que no olvidó,
ni olvida, y tampoco olvidará. Porque en estas calles donde la brisa huele a
historia, la tradición es un animal que nunca duerme. Y aunque la noche caiga
con sus telones de grillos y luciérnagas, la evocación del Cacique —con su
lanza hecha de lluvia y su palabra sembrada de monte— sigue cabalgando entre
nosotros, como si apenas hubieran pasado cinco minutos desde que el primer
tambor rompió el silencio de la sabana para anunciar que Sincé había nacido.